María Félix, El Indio Fernández y Dolores del Río durante el rodaje de La cucaracha (Ismael Rodríguez, 1958)
Acabo de leer el análisis que en su día
publicara Paco Ignacio Taibo I sobre la obra de Emilio Fernández (El Indio Fernández, Planeta, 1991). Parcialmente
biográfico. Tengo que reconocer que guardo una gran simpatía por Emilio “el
Indio” Fernández, director y actor del cine clásico mexicano. Mi simpatía
proviene de que, como en el caso de otros personajes como Louis Ferdinand
Celine u Orson Welles, eran personajes desmedidos, por encima no sólo de su
tiempo, sino de cualquier otro tiempo. Personajes que hoy mismo serían
imposibles. En estos días de corrección política, individuos así se me antojan
gigantes que en este siglo de patanes y de enanos son francamente inconcebibles.
Soy consciente de que el Indio fue un individuo cuyo carácter tormentoso (y
atormentado) le granjeó no sólo la antipatía, sino el desprecio y hasta el odio
de muchos, pero fue un producto extremo de su tiempo, un tiempo (el del México
bárbaro) cuya sombra se alarga con las décadas y también hoy cobija a muchos
bárbaros encorbatados. El Indio estaba poseído por una mitomanía narcisista e
infantil, más que machista era mega-macho y golpeador, alcohólico de los de
cargar su biberón de litro a todas partes, y por ser sociópata y extremo, fue
hasta asesino (al menos en dos ocasiones). Dirán algunos que con estos
antecedentes todos sus méritos son papel mojado, y quizá así sea, pero tener
méritos tuvo también más que la mayoría. Quizá porque tenía una exacerbada sensibilidad
a flor de piel, quizá porque supo rodearse de talentosos colaboradores (o quizá
por las dos cosas) el Indio construyó una filmografía cuya primera mitad fue
asombro del mundo entero y recreación artificial de un México que nunca
existió. Le cabe, por tanto, el honor de haber sido mucho más que la mayoría:
un demiurgo que inventó un mundo a su manera, en el mejor estilo de los
artistas visionarios e iluminados que podían ver lo que sólo ellos veían y que
nadie más podía ver hasta que él lo mostraba. Su representación infantil del
mundo, llena de ternurismo y violencia, entroncó a la perfección con el buen
hacer literario de Mauricio Magdaleno, uno de los grande artesanos de la
palabra ausentes cuando se hace historia de la literatura mexicana, y con las
imágenes de Gabriel Figueroa, que con dos cinceles (uno de luz y otro de sombra)
esculpió aquel mundo fantástico que habitaba en la mente del Indio. Como toda
obra maestra cinematográfica, la mejor obra del Indio fue una suma de talentos,
el producto de un genio colectivo en estado de gracia en un contexto histórico
y artístico que lo hizo posible.
La obra de Taibo I es displicente con la
personalidad del Indio. Con no poca frecuencia adquiere cierto tono desdeñoso.
Debían estar hartos sus contemporáneos de aquel Indio malencarado y violento,
presumido hasta lo indecible y egocéntrico como él solo. Como un Dios
prehispánico, moldeó a hombres y mujeres de barro a su imagen y semejanza, y
luego les concedió un paraíso maldito. Al contrario que en el relato bíblico,
sus criaturas expulsaron al indio demiurgo y para ellos solos quedó el recinto
hermético de una obra, un mundo, hoy de imposible acceso y acaso comprensión.




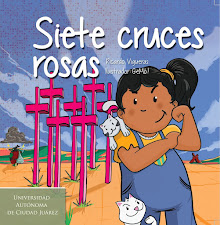























%20%5Baquila%20newECOS%201a1%5D_a.d.n.00001.jpg)






1 comentario:
Parece que Taibo optó por focalizarse en el papel del Indio como representante y representador de la idiosincracia mexicana, cada vez más escurridiza desde entonces, a su mérito como artista, que es innegable. Tal vez se fue con la finta de que el Indio contribuyó a propagar, más que nada, un mito idealizado de la mexicanidad. Hay qué leer este librito. El Indio a su modo era grande!
Publicar un comentario