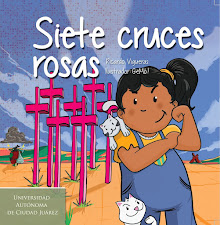Aun a riesgo de equivocarme, pienso que el enorme éxito que ha tenido la serie de HBO The Sopranos debe invitar más a la reflexión de sociólogos que a los teóricos y críticos del séptimo arte. Se dice que el mejor cine americano viene hoy de su televisión, y quizá sea cierto. La progresiva dilatación de los arcos argumentales (que empezó en los años 80 con la serie Hill Street Blues) y el vínculo cada vez más estrecho entre los estándares de calidad del cine y los estándares cada vez más artísticos de la nueva televisión (algo que se inició a principios de los noventa, creo, con la serie de David Lynch, Twin Peaks) juegan a favor de las teleseries convertidas en modernos novelones por entregas en detrimento de un cine comercial cada vez más mediocre encorsetado por las dos o tres horas de rigor de cada película y las exigencias populacheras de un público adolescente o idiotizado que exige filmes de efectos especiales en detrimento de la madurez conceptual y/o argumental. Pero no todo el monte es orégano ni caca de perro: ni todas las teleseries tienen la calidad de Los Soprano, Roma o Carnival, ni todas las películas que se ruedan en Estados Unidos incurren en la bobería.

El éxito de Los Soprano, serie creada por David Chase para la cadena de pago HBO (ghetto de lujo donde se ha refugiado televisión adulta), no puede defraudar a quienes esperan inteligencia, calidad y entretenimiento delante del televisor. La serie, que duró seis temporadas de 1999 a 2007, narra las vivencias y avatares de una familia de mafiosos italoamericanos comandados por Tony Soprano (James Gandolfini), un obeso y rudo capo de la mafia de New Jersey en perpetuo conflicto, no sólo con la policía, sino también con su madre Livia (Nancy Marchand), su tío Junior (Dominic Chianese) y su esposa Carmela (Edie Falco): madre de dos hijos adolescentes y perfecta ama de casa, sumisa, católica (sus devaneos eróticos con el sacerdote de su parroquia son todo un acierto de humor e implican cierta crítica al catolicismo en un país protestante) y tan insatisfecha como cómplice de los turbios manejos de su marido. De todo el retablo de personajes principales y secundarios, Tony Soprano es el protagonista y rey de esta comedia negra que no escatima nada de la violencia de films como Casino o Goodfellas (sexo, violencia y macarrones no faltan nunca en este banquete de David Chase) pero que incurre continuamente en el costumbrismo de las teleseries familiares, porque claro, se pretende que los espectadores se encariñen con los personajes, ya que en caso contrario sería difícil sentir simpatía por un tiparraco como Tony Soprano, alguien que, mientras acompaña a su hija a efectuar los exámenes de ingreso a la universidad, saca tiempo para asesinar a un antiguo delator que en el pasado formó parte de la familia Soprano (el episodio 5, College, es uno de los mejores de la primera temporada).

Desde sus orígenes, el cine negro se convirtió, más que en un vehículo moralizador, en un documento social sobre los aspectos más sórdidos de la sociedad y los impulsos más oscuros de las personas “decentes” (que somos casi todos), que cuando se despojan del gabán de diligente oficinista o del traje chaqueta de la ejecutiva con corazón de rolex buscan alcohol, sexo, drogas o juego, y están dispuestos a pagar por ello. Y para ello están las siempre prósperas mafias, que, ayer como hoy, medran al socaire de gobernantes puritanos, papanatas o incompetentes cuya única forma de justificar sus onerosos emolumentos es, antes que buscar nuevas formas de convivencia feliz, recriminar, legislar y prohibir todo lo que pueda ser prohibido en nombre de la salud o del bien común. Para ello hay gente como Tony Soprano, que piensan que, puesto que paga el vulgo, es justo hablarle en sucio por darle gusto.
Ya desde el principio los gángsters resultaron simpáticos a grandes sectores de la población, pero los films que versaban sobre ellos los trataban como a escoria social, a veces como a víctimas de una sociedad imperfecta, pero nunca como a héroes. En Los Soprano tenemos la culminación de este proceso inverso, gracias al costumbrismo. Si en películas como Casino o Goodfellas podíamos desarrollar cierta empatía por los mafiosos, narcotraficantes o asesinos, en Los Soprano ya no se trata de simple empatía, sino de verdadera simpatía, y hasta cariño, por estos mafiosos italoamericanos; por no hablar de que, en el fondo, Tony Soprano o su tío Junior, individuos violentos, groseros, machistas, sabandijas y asesinos nos caen de puta madre. He aquí donde la serie es más digna de comentario para sociólogos y educadores (sí, educadores, puesto que algo ha fallado en nuestra educación: ¿por qué nos cae mejor Tony Soprano que Bill Clinton, Felipe Calderón o Rodríguez Zapatero?) que para críticos del séptimo arte. Desde el punto de vista del disfrute estético, la primera temporada de Los Soprano me ha parecido indiscutiblemente perfecta: buenos actores en excelentes caracterizaciones, muy buena música, diálogos adultos e inteligentes integrados en guiones muy bien construidos, buen ritmo en cada episodio, secundarios bien dirigidos, violencia y tensión bien balanceada, incidencia en el mundo onírico (formidable el episodio 12, Isabella, donde lo onírico irrumpe en la realidad), e incluso, como buena teleserie que es, el aspecto ritual: ese algo que tiene toda teleserie que se repite en cada episodio, y que, lejos de producir aburrimiento, produce adicción y amor por la estructura previamente aceptada: no hay gran teleserie sin grandes momentos recurrentes, que en este caso vienen representados por la escena de psicoanálisis entre Tony Soprano y la Dra. Melfi (Lorraine Bracco). ¿Un mafioso pasando por el diván del loquero? ¿Por qué no? Recuerdo que hace unos años un narcotraficante de Juaritos fue rafagueado al salir del consultorio del psicoanalista, con el que acudía porque “se sentía perseguido”. ¿Era este narco un asiduo espectador de Los Soprano, o se trató de una simple coincidencia temática?

El sexo es importante para estos gorilas que protagonizan Los Soprano, pero no sólo como una forma de placer, sino como una manera de detentar y disfrutar las dulzuras que conlleva un gran poder. Para Tony Soprano y el tío Junior, para Christopher (Michael Imperioli) o Paulie (Tony Sirico), el sexo es un elemento decorativo que dimana del poder, y como tal los desnudos femeninos son tan vistosos y recurrentes, pero también vacíos de contenido argumental: no se busca el sexo por el placer, sino por el poder.
Lo más llamativo que observo a raíz del gran éxito de Los Soprano es la progresiva identificación que se viene dando en las últimas décadas entre el común de los mortales y los representantes del crimen organizado, éstos que también tienen una familia tan “normal” o “disfuncional” como la tuya y la mía, y cuyos problemas familiares les afectan tanto o nada como a ti y a mí. Me parece que esta progresiva identificación ha alcanzado su apogeo con Los Soprano, delincuentes y asesinos tan divinizados como los grandes héroes, reyes y dioses de Homero o de la tragedia griega (con la que el cine negro guarda muchos puntos de coincidencia y homenaje). Esta identificación “con los malos”, esta sympathy for the devil, comenzó en América Latina, donde se le reza al Santo Malverde, se bailan narcocorridos masivamente (a pesar de que sus estúpidos gobernantes prohíban la difusión de estas canciones por las emisoras de radio) y un autor como el mexicano Elmer Mendoza reconoce que el narco llega donde el Estado no llega ni le interesa llegar, y que, como en otros casos de la historia, los grandes criminales que se enfrentan a un estado en descrédito, pueden ser también grandes benefactores.

¿Por qué ha llegado esta simpatía por el delincuente hasta el primer mundo? ¿Por qué Los Soprano nos parecen tan peligrosos como simpáticos? ¿Qué se ha quebrantado en nosotros para que un individuo como Tony Soprano se vuelva alguien a quien guardamos una estima que no guardamos por nuestro alcalde ni por nuestro jefe? A lo mejor, la progresiva sociedad de la represión en que vivimos, un puritanismo social exacerbado que se disfraza bajo la oratoria del “bien común”, y que en nombre del “bien común” y de “nuestra seguridad” atropella, reprime, prohíbe, coarta libertades y busca nuevos delincuentes donde antes sólo había pecadillos, sataniza vicios y genera segregación de adictos que antes eran ciudadanos comunes, quizá esta nueva sociedad tan responsable como poco placentera tiene algo que ver. Es posible que estos tiempos hipócritas y neovictorianos estén agobiando a una mayoría a la que no queda más remedio que obedecer porque no puede hacer otra cosa si no quiere ser aplastada por una ley o por otra. Los gobiernos son buenos para satanizar y perseguir el consumo de alcohol, drogas o tabaco, pero no para erradicar la creciente pobreza mundial que genera mafias, inseguridad social y búsqueda de paraísos artificiales; son buenos para encarcelar a quien guarda fotos de adolescentes desnudas en sus ordenadores, pero no para educar más en una cultura del erotismo y menos en una cultura de la violencia y la sangre; son buenos para exigir condiciones de trabajo más leoninas en nombre de “nuestros intereses” contra la amenaza de China o India, pero no para frenar modelos económicos de capitalismo salvaje que conducen a grandes masas de población a un nuevo modelo de esclavitud “de vida en libertad”.

A lo mejor todo esto, y más, tiene que ver, o no, con la pérdida de credibilidad de los gobernantes en todo el planeta y con el asco que muchos que pretendemos vivir dentro del orden establecido (¡Qué remedio nos queda!) sentimos por la nueva sociedad neovictoriana donde los ricos son cada vez más ricos e intocables y los pobres cada vez más pobres y vunerables. Los Soprano, por supuesto, no tienen esos conflictos morales con el poder, saben que los gobiernos sirven para reprimir lo que la gente está deseando exigir, y ante estos gobiernos y estas necesidades, ellos se convierten en un gobierno alterno.
No deja de ser una metáfora ideológica que la tapadera de Tony Soprano sea una empresa de reciclaje de basura. Creo que esta serie es valiosa porque revuelve con ganas en el basurero de la moral convencional sobre el que todos hemos sido arrojados como perros muertos.
 Breve es la gloria del crítico de cine, pardiez. Sucumbida la pluma y la espada, su memoria la dispersa el viento. O tal parece. Acabo de leer un libro que la Filmoteca Regional de Murcia dedicó en 1992 al gran crítico español (y murciano, nació en Lorquí pero se crió en Toledo) Alfonso Sánchez, un hombre que durante décadas fue crítico de cine en Informaciones, Hoja del Lunes, ABC, Tele-Radio… Para los españoles que contamos cierta edad, es inolvidable su participación semanal en el Revista de Cine, un clásico de la segunda cadena (cuando en España sólo existían dos cadenas de TV): su cuerpo pequeño y redondeado, su calva ciceroniana, su rostro de murciano sencillo de pueblo, y sobre todo, su gran voz cascada y un gracejo singular al hablar que tan imitable e imitado le hizo entre cómicos de la legua y humoristas profesionales (junto con la entrañable Gloria Fuertes) le volvieron famoso por la piel de toro esa. Superviviente de la Guerra Civil, fue un periodista ilustrado que hizo sus pininos en el semanario satírico La Codorniz, donde fue amigo de una generación de satíricos ilustrados de la posguerra: Jardiel Poncela, Miguel Mihura, Tono… No en vano el humor, que tanto provocó Alfonso Sanchez entre sus imitadores, era connatural a su graciosa pluma, a su benevolente forma de producir crítica de cine. Su muerte en 1981 fue la muerte de un personaje público que con sus peculiaridades supo ganarse a un pueblo sencillo. Desde entonces, el olvido. De vez en cuando, en alguna revista como Nickelodeon (editada por su discípulo el cineasta José Luis Garci) alguna mención cariñosa hacia su recuerdo. Googlea uno Alfonso Sánchez, y nada; escudriña en el Tubo, y ni pum. Atina uno la búsqueda y por fin sale algo, poquita cosa, por ejemplo esta necrológica de El País que no ha sido retocada desde 1981 (adviértase cómo el periodista escribe showsman en vez de showmen); y esta otra, donde recordamos que Alfonso Sánchez ha sido uno de los pocos críticos (si no el único) a quien un director de cine le ha dedicado su Oscar.
Breve es la gloria del crítico de cine, pardiez. Sucumbida la pluma y la espada, su memoria la dispersa el viento. O tal parece. Acabo de leer un libro que la Filmoteca Regional de Murcia dedicó en 1992 al gran crítico español (y murciano, nació en Lorquí pero se crió en Toledo) Alfonso Sánchez, un hombre que durante décadas fue crítico de cine en Informaciones, Hoja del Lunes, ABC, Tele-Radio… Para los españoles que contamos cierta edad, es inolvidable su participación semanal en el Revista de Cine, un clásico de la segunda cadena (cuando en España sólo existían dos cadenas de TV): su cuerpo pequeño y redondeado, su calva ciceroniana, su rostro de murciano sencillo de pueblo, y sobre todo, su gran voz cascada y un gracejo singular al hablar que tan imitable e imitado le hizo entre cómicos de la legua y humoristas profesionales (junto con la entrañable Gloria Fuertes) le volvieron famoso por la piel de toro esa. Superviviente de la Guerra Civil, fue un periodista ilustrado que hizo sus pininos en el semanario satírico La Codorniz, donde fue amigo de una generación de satíricos ilustrados de la posguerra: Jardiel Poncela, Miguel Mihura, Tono… No en vano el humor, que tanto provocó Alfonso Sanchez entre sus imitadores, era connatural a su graciosa pluma, a su benevolente forma de producir crítica de cine. Su muerte en 1981 fue la muerte de un personaje público que con sus peculiaridades supo ganarse a un pueblo sencillo. Desde entonces, el olvido. De vez en cuando, en alguna revista como Nickelodeon (editada por su discípulo el cineasta José Luis Garci) alguna mención cariñosa hacia su recuerdo. Googlea uno Alfonso Sánchez, y nada; escudriña en el Tubo, y ni pum. Atina uno la búsqueda y por fin sale algo, poquita cosa, por ejemplo esta necrológica de El País que no ha sido retocada desde 1981 (adviértase cómo el periodista escribe showsman en vez de showmen); y esta otra, donde recordamos que Alfonso Sánchez ha sido uno de los pocos críticos (si no el único) a quien un director de cine le ha dedicado su Oscar.