Valle-Inclán, el gran don Ramón de las barbas de chivo, continúa siendo un autor escandaloso para las mentalidades más pacatas. Leído es distinto, maneja códigos que atemperan su indomable rebeldía, su furibundez descarnada. ¡Esas acotaciones, tan admiradas con justa razón! Intercaladas en su obra, barnizando con su lengua prodigiosa la cruda desenvoltura de la trama de sus historias, Valle-Inclán se ostenta y se disimula, se pavonea y se esconde para persuadirnos, y la brutalidad a veces extrema de sus historias parece menor. ¿Cómo, si no, comprender que durante la larga noche del franquismo fuese tan editado, pero apenas representado?
Fuera acotaciones; fuera vocabulario profuso y sintaxis deslumbrante; fuera conceptos atrevidos, juguetones, asociaciones de ideas inverosímiles, fantásticas, pirotecnia suprema; fuera toda la belleza de su percepción exaltada y mosquetera... Cuanto permanece es terrible.
Lo he comprobado desde el estreno del Retablo, y lo comprobé en Monterrey. Nos presentamos en el Gran Teatro de la Ciudad, lo que quiere decir que fuimos tratados como caballeros, no como guardas de mulas (así suele tratarse a los teatreros, esos vagabundos, vocingleros en cantinas y cuartos de hotel). Llegamos sin sed de champán y tampoco extrañamos la trompetería (jamás vi a ningún representante de la Muestra de Teatro de Nuevo León), pero nos marchamos con la satisfacción de elevar aún más la temperatura de la noche pegajosa de la lluviosa Monterrey. El teatro, que tenía un aforo para mil cuatrocientas cincuenta personas dividido en dos pisos, estaba prácticamente lleno en el patio de butacas, y asistió congestiondo a la representación. Cada vez que bajaba el telón para dar por finalizado uno de los tres cuadros, el griterío de aplausos y bravos nos indicaban que la obra estaba gustando, aunque el público la contemplaba con cierta grave tirantez. Ni que decir tiene que, a cada desnudo parcial, algunos abandonaban el teatro.
Fuera acotaciones; fuera vocabulario profuso y sintaxis deslumbrante; fuera conceptos atrevidos, juguetones, asociaciones de ideas inverosímiles, fantásticas, pirotecnia suprema; fuera toda la belleza de su percepción exaltada y mosquetera... Cuanto permanece es terrible.
Lo he comprobado desde el estreno del Retablo, y lo comprobé en Monterrey. Nos presentamos en el Gran Teatro de la Ciudad, lo que quiere decir que fuimos tratados como caballeros, no como guardas de mulas (así suele tratarse a los teatreros, esos vagabundos, vocingleros en cantinas y cuartos de hotel). Llegamos sin sed de champán y tampoco extrañamos la trompetería (jamás vi a ningún representante de la Muestra de Teatro de Nuevo León), pero nos marchamos con la satisfacción de elevar aún más la temperatura de la noche pegajosa de la lluviosa Monterrey. El teatro, que tenía un aforo para mil cuatrocientas cincuenta personas dividido en dos pisos, estaba prácticamente lleno en el patio de butacas, y asistió congestiondo a la representación. Cada vez que bajaba el telón para dar por finalizado uno de los tres cuadros, el griterío de aplausos y bravos nos indicaban que la obra estaba gustando, aunque el público la contemplaba con cierta grave tirantez. Ni que decir tiene que, a cada desnudo parcial, algunos abandonaban el teatro.
La caída de telón entre cuadro y cuadro es necesaria. La escenografía es siempre la misma, pero redistribuida de manera que parezca una escenografía distinta en cada nuevo cuadro y cumpla las funciones que el nuevo cuadro requiere. Los cambios deben hacerse a telón cerrado, en dos transiciones: del primer al segundo cuadro, y del segundo al tercero. Es lo que yo llamo los “momentos de quiebra”. Por supuesto, los cambios deben ser hechos con la mayor brevedad posible, para lo cual todos, absolutamente todos los miembros del montaje ocupamos el escenario a velocidad vertiginosa para remover mamparas y ubicarlas en otra parte, entrar y sacar utilería de escena, transformar un dornil en una fragua, un exterior noche en el interior de una taberna, y una taberna en el interior de una vivienda miserable. Y no hay ni un segundo que perder, porque el público espera más allá de la cuarta pared. La transición que más me interesa es la segunda, porque es la mía propia. Se trata de un momento de quiebra, no sólo con la realidad (el viaje interior hacia la emoción es el viaje del actor sobre las tablas, y el actor debe desaparecer para que fluya el personaje), sino también con la irrealidad: entras en personaje o sales del personaje, y en el frenético deambular que me obliga a depositar el cuchillo en el aguamanil; el martillo, el hacha, los alicates y la herradura sobre el cubo que se transformará en rellano de escalera; el abrigo y la boina sobre el saliente de madera de la puerta; la pistola bajo la fragua; la botella de vino a un costado, y centrar el yunque donde le corresponde, soy yo y no soy yo, pues entro con la concentración suficiente para que mis movimientos, mis gestos, mi compostura sean la del herrero Julepe. Entonces el aire se vuelve viciado y espeso (por la velocidad, por la ansiedad, por los nervios) y uno tiene la sensación de que el tiempo se dilata y el cuerpo adquiere la torpeza de quien se mueve bajo el agua. Contemplo los rostros de mis compañeros, dominados por el mismo miedo frenético y envueltos todos por la música terrorífica compuesta por Luis Carbajal, y cuando observo a quienes han finalizado La cabeza del Bautista (con los rostros desencajados y sudando copiosamente, a veces resucitando literalmente de entre los muertos) siento que los momentos de quiebra del Retablo son los más intensos y angustiosos de vivir dentro de la experiencia del montaje, pero también los más apasionantes desde el punto de vista de la quiebra con la realidad.
Creo que en la actuación existen dos momentos de quiebra fundamentales: el de la quiebra del actor con la realidad (que se produce después de un ejercicio de concentración que varía de actor a actor, y por lo general llega de manera paulatina) y la quiebra con la irrealidad, que es abrupta y catártica: terminada la representación, el personaje desaparece dejando al actor o a la actriz sobre el escenario con la camisa sudada, el cuerpo entumecido, la voz rota, los ojos brillantes, la respiración entrecortada, la conciencia embotada, el cuerpo aturullado en un despertar post-epiléptico... Recién aterrizado en la realidad recompuesta, recobrada...



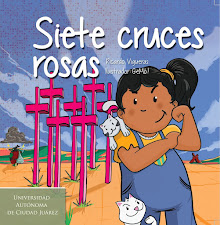



























1 comentario:
Saludos! Felicidades por el éxito de la obra.
Ego-
Publicar un comentario