Con movimientos acompasados, el tren reanuda su viaje hacia la eternidad sin que casi nadie lo advierta dentro del vagón. Son las siete menos cuarto de la mañana y él se apeará en la siguiente parada para reunirse con el resto del grupo. Intenta no pensar en nada más, y sobre todo, intenta no parecer nervioso. ¿Qué razón habría para sentirse nervioso a las siete de la mañana en un tren de cercanías? Los movimientos del tren, que al principio parecían los de una cuna que adormece a un niño, se transforman poco a poco en los de un corcel joven y vigoroso que fulmina la pradera. No, ni siente nervios, ni se cuestiona la moralidad de lo que va a cometer. Es incapaz de sentirse culpable, o de albergar compasión por las vidas que ahora tiene en sus manos; un puñado de vidas de las cuales ya no puede responder, es demasiado tarde; un puñado de vidas que le han tocado en suerte en el reparto de trenes y de mochilas. Él ya ha colocado su mochila bajo el asiento, donde permanecerá hasta la hora prevista, la hora que habrá de llegar y en la que una voz de trueno hablará al mundo para comunicarle su mensaje ominoso. Inexpresivo, mira al frente, hacia un punto del vagón entre dos sillones vacíos, con las manos reposando sobre las rodillas, como un muñeco de cera sin vida ni sentimientos. En el vagón viajan siete personas más: cuatro españoles, dos latinoamericanos y un morito chamarilero con su mercancía. No piensa en ellos, no le importan, ya no están vivos. Hacen bien en dormitar para hurtarle unos minutos más al sueño que dejaron en casa, junto a los seres queridos, que tampoco le importan. Hacen bien en dormir, se repite. Quizá, algo dentro de ellos les advierte que pronto dormirán una noche sin fin.
Al abrirse, la puerta del vagón le saca de su abstracción y sus ojos negros y recelosos se detienen en dos individuos que hacen su entrada. No, no son guardias de seguridad, no tendrían por qué serlo: faltan unos minutos para las siete de la mañana, viaja en un tren de cercanías, los trenes españoles son familiares y confiables, y no está nervioso. Ha entrado un hombre de mediana edad, de complexión recia y cejas pobladas a quien acompaña un adolescente rubio que todavía huele a jabón de baño y colonia olorosa y fresca, a besos de madre depositados sobre la piel tan blanca, a humildad sin vergüenza ni rencor. El hombre de complexión recia deposita una maleta en el compartimento acondicionado para ello, junto a la puerta. Él respira profundamente y se desentiende de ellos para regresar a su mutismo inexpresivo, hasta que reaccionan de manera imprevista: el hombre y su hijo se sientan en los sillones vacíos de enfrente. El hombre le ha dado los buenos días y él ha respondido con torpeza, sin atreverse a mirarles directamente. ¿Por qué han hecho esto? Se pregunta. Echa la vista atrás para cerciorarse de que el vagón continúa medio vacío. ¿Entonces? ¿Por qué invaden su espacio personal para sentarse frente a él? ¿Acaso quieren compartir su viaje con un desconocido? ¿Qué razón tendrán? Intenta no ponerse nervioso. Quizá es porque se trata de los asientos más próximos a la puerta; quizá es porque no sienten deseo de avanzar más; quizá temen por los objetos que contiene la maleta y desean permanecer cerca de ella. Siente una punzada de ansiedad, y a punto está de abandonar su asiento para buscar otro, pero la idea de tener que volver a manipular la mochila le persuade de no hacerlo. Vuelve a tomar aire profundamente. El padre susurra algo sobre un viaje en avión al oído del hijo, y en la cara de éste se dibuja una sonrisa candorosa. Sus ojos se vuelven acuáticos y vivos como dos pequeños estanques sobre los que caen dos guijarros volátiles.
El tren vuela hacia la gran ciudad empapado en una espesa soñolencia. El padre cabecea ligeramente mientras su hijo, replegado en el asiento, mira una revista de historietas. Él no los observa directamente, pero los vigila con un sigilo cobarde, con la cautela de un profanador de tumbas. El muchacho hojea su revista antes de regresar a la primera página para iniciar la lectura. No habrá cumplido más de quince años y tenía toda la vida por delante, se dice sin que eso le importe ni le conmueva. El destino les hizo coincidir en el mismo vagón y ambos tendrán ese mismo día una misión distinta. Advierte que el chico reclina la cabeza en el respaldo de su asiento y se deja mecer por un sueño liviano que ni siquiera se interrumpe cuando la revista resbala de sus manos y va a parar al suelo, justo delante de la mochila que él ha despositado bajo su asiento. Esto le incomoda. Cuando el muchacho despierte y busque su revista, quizá se agache demasiado y esto le permita observar más detenidamente la mochila. Se dice que eso no importa, que la mochila se encuentra bien cerrada y a simple vista no es más que una mochila cualquiera. A pesar de ello y por simple precacución, se inclina para recoger la revista. Ha decidido que cuando el chico despierte se la entregará y podrá chapotear un instante en sus ojos tan cristalinos y azules, pero condenados. Sostiene la revista entre las manos y la contempla con desinterés, incluso se permite hojearla un momento. Se trata de una de esas publicaciones estúpidas, uno de esos cuentos ilustrados que cuentan historias infantiles de personajes que vuelan y tienen poderes semejantes a los de un dios. Personajes vestidos con ridículas mallas ajustadas y estrafalarios ropajes. Con irritación, se pasea durante un par de minutos por los dibujos de sus viñetas, y allí reconoce al individuo volador del traje azul y la capa roja. ¿Qué clase de personas son las que pueden perder el tiempo leyendo esa clase de historias sin una misión y una trascendencia?
Entretenido en sus meditaciones, se sobresalta cuando el revisor abre la puerta para entrar en el vagón, dobla la revista por la mitad y se la echa al bolsillo de su chaqueta. Se maldice por haber bajado la guardia, pero sobre todo, se maldice por haber perdido la serenidad y guardarse la revista del muchacho en el bolsillo. ¿Qué hará ahora cuando la busque? Padre e hijo entregan sus billetes al revisor y éste se los devuelve. Advierte que el chico busca su maldita revista de colorines, llena de personajes que vuelan. Primero a su lado, luego junto a su padre, y a continuación en el suelo debajo de su asiento, sin prestar atención a la mochila. Por un instante, siente que aquella mirada joven y azul se clava interrogativa en la suya, pero él no se la devuelve y mira al frente.
Al cabo de unos minutos, el tren comienza a aminorar para detenerse en la próxima estación. Con un movimiento rápido y decidido, se incorpora y se dirige hacia la puerta del vagón, la abre y aguarda a que el tren detenga su marcha. Supuestamente, la mochila ha quedado olvidada bajo el asiento. Su respiración es ahora agitada, pero lo es mucho más cuando se mezcla entre quienes aguardan en el andén y aprieta el paso para dirigirse hacia la salida. De pronto, se detiene en seco al percatarse de una carga molesta. Introduce la mano en el bolsillo de la chaqueta y extrae de él la revista del chico. Casi la había olvidado. La tonta revista a todo color, con sus personajes voladores y poderosos como dioses, arrostrando peligros para proteger su civilización. Entretenimientos de niños o de ingenuos en un mundo impío y poco compasivo. Él daría su vida por aniquilar esa misma civilización. Sonríe cuando le vuelan a la memoria unas palabras aladas como los pájaros: "Todo el que desprecie su propia vida, es dueño de la tuya". Se asegura a sí mismo que, tarde o temprano, ellos serán los dueños de todas las vidas, y las contemplarán corretear como hormigas sobre las palmas de sus manos. Rasga la revista y arroja sus pedazos en una papelera que encuentra por el camino. Los terroristas no leen tebeos.



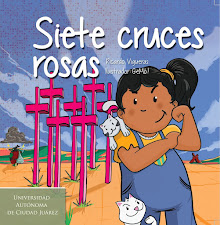




















%20%5Baquila%20newECOS%201a1%5D_a.d.n.00001.jpg)










No hay comentarios:
Publicar un comentario