Como no necesito hacer patria, puesto que mi patria hace patria por ella misma mejor de lo que yo podría, hoy prefiero quedarme de este lado de las turquesas cortinas.
Siempre me ha sorprendido que una ciudad como Juárez, tan famosa por sus calamidades, no haga más proselitismo de sus virtudes, que también las tiene, y de sus hijos más aventajados. En una ciudad como ésta, salpicada de avenidas, calles, plazas y callejones de nombres ridículos, no hay ni una sola mención de Gilbert Roland, estrella que lo fue del mejor cine clásico hollywoodense y juarense fugitivo. Para intentar paliar un poco este desaguisado, adjunto a continuación un artículo sobre Roland que publiqué en agosto de 2003 en el semanario El Reto. Su título, como el de este mensaje, lo dice todo.
Gilbert Roland: un juarense en el limbo.
Ciudad Juárez, sin ser Florencia, es también una ciudad de estatuas. Tenemos estatuas diseminadas por toda esta difusa piel de arena: a los Niños Héroes, a Tin Tan, al Centauro del Desierto, etc. Muy merecidas, sin duda, por la relevancia histórica de los representados. Tenemos también, eso sí, algunos adefesios que, sin ton ni son, han ido apareciendo por aquí y allí como sarpullidos de piedra o metal cuya fealdad considero poco menos que indiscutible. Otras, como la de Diógenes el Cínico, son afortunadas pero sorprendentes. Lejos de querer desdeñar la estatua del bueno de Diógenes, lo que me extraña es que nuestras autoridades locales quisieran consagrar estatua pública a uno de los personajes más irreverentes y ácratas de la historia de la Humanidad. Aquel filósofo Diógenes, nada menos, que vivía dentro de un barril y que cuando sentía los ardores de falta de hembra se desahogaba con una sola mano a la vista de todos en el ágora de Atenas para exclamar al final bien alto: “¡Ojalá que frotándome la barriga también se me quitara el hambre!” Aquel Diógenes que vagabundeaba por las calles de Atenas con un candil, confesando a quienes se encontraba: “Busco un hombre” tiene una merecida estatua entre la Panamericana y la Teófilo Borunda, frente a un moderno hotel. Diógenes permanece rígido e inmortal con su candil, en actitud de buscar un hombre, hombre que vino a encontrar por fin, después de tantos siglos de errancia, en Teófilo Borunda, quien desde la otra acera le saluda con la mano en actitud de estar diciéndole: “¡Diógenes, menso, que estoy aquí!”. Como digo, Diógenes fue uno de los grandes filósofos ácratas de la Historia, y por ello mismo merece una estatua en Juárez como el que más, aunque no se entienda muy bien su significado. ¿Acaso las autoridades entendieron mal la anécdota y pensaron que los pobres se animarían a congregarse en su presencia para frotarse la barriga y que se les quitara el hambre?
Me dio por pensar en esto de las estatuas bonitas o feas, propias e impropias, cuando el otro día repasaba en deuvedé una de las mejores películas que han abordado el mundo del cine desde dentro: Cautivos del mal, de Vincente Minnelli (The Bad and the Beautiful, 1952). En ella aparece un grandísimo secundario del cine clásico americano llamado Gilbert Roland, nombre que me sonaba desde niño porque mi abuela Juana sostenía haberse enamorado de mi abuelo Paco porque “parecía un Gilbert Roland”. Roland fue un famoso actor de Hollywood que, a pesar de su afrancesado nombre artístico, nació Luis Antonio Dámaso de Alonso en Ciudad Juárez en 1905. Gilbert Roland, en esta su ciudad de estatuas bonitas o feas, propias o impropias, es un vaquero sin estatua, un juarense en el limbo. ¿Hasta cuándo? La merece a pesar de que él, hijo de un torero juarense que escapó de la ciudad con su familia tras el estallido revolucionario en 1910 y llegó a Los Angeles, no debió de guardar recuerdos demasiado precisos de su ciudad natal. Es posible que no volviera jamás a ella, y hasta cabe dentro de lo probable que, al contrario de Anthony Quinn, le importase muy poco su origen chihuahuense; sin embargo, ¿qué me dicen de Diógenes, que ni siquiera era de aquí?
Gilbert Roland comenzó a interpretar pequeños papeles en Hollywood en 1920, y en 1925 tuvo su primera oportunidad junto a la gran estrella Clara Bow en The Plastic Age, película en la que los dos jóvenes se hicieron amigos y amantes. El cataclismo que para muchas grandes estrellas supuso la llegada del cine sonoro no afectó a este juarense emigrado; al contrario que muchos divos de voz endeble o con serios problemas de dicción, pudo remontar con buen timbre y mejor presencia los primeros años del cine sonoro. Secundario siempre, pero siempre entre los más grandes, su acento guadalupano y su aspecto de latin-lover le proporcionaron un lugar en la cumbre, aunque en honor a la verdad debamos reconocer que el actor Roland siempre estuvo unos escalones por debajo del chihuahuense de Hollywood por antonomasia, Anthony Quinn. Sin embargo, la sustanciosa y longeva carrera de Roland en personajes de carácter y secundarios magníficamente cincelados le hizo también compartir cartel y pantalla de plata con una fantástica lista de nombres que le convierte en el más trascendente actor juarense: Mae West, Cary Grant, Errol Flynn, Bette Davis, John Garfield, Paul Muni, Charles Laughton, James Stewart, Spencer Tracy, Sidney Greenstreet, y un largo etcétera. Fue dirigido por grandes directores como William Dieterle, precisamente en el biopic de don Benito interpretado por Paul Muni, Juárez (1939), o John Ford en Cheyenne Autumn (1964). Precisamente fue en el western donde más destacó Roland, que tocó sin embargo todos los géneros del cine, y a partir de 1946 rodó como protagonista varias películas de Cisco Kid, el legendario charro mexicano que, en la larga frontera entre los dos países, se dedica a desfacer entuertos con mejor suerte que Don Quijote, pero también acompañado de un Sancho, que en su caso se llamaba Pancho. Fue en el western donde Roland explotó su imagen de vaquero juarense por los estudios de Hollywood.
Cautivos del mal, de Minnelli (padre de Liza) sigue siendo una de las grandes películas que tratan el tema del cine dentro del cine. Está estelarizada por el electrizante Kirk Douglas en su época de esplendor y tiene a Lana Turner en su momento más turgente: una belleza vulgar, olorosa y etílica. Hay algo en ella que, a pesar de tanta delicuescencia, conmueve por su zafiedad primitiva y frágil.
Roland interpreta una versión de su propia leyenda al caracterizar a Gaucho, un latin-lover de la pantalla grande que seduce a la esposa del importante literato recién llegado a Hollywood (interpretados por Gloria Grahame y Dick Powell) y huye al fin con ella, con la desgraciada consecuencia de matarse en la avioneta fugitiva. Guillermo Cabrera Infante recordaría este papel de Roland como su más alto destino, pues comentaba que Gaucho moría entre los brazos (y posiblemente, entre las piernas) de la Grahame, que fue una de las mujeres más bellas del mundo. Gaucho no era un personaje demasiado profundo; antes bien, fue compuesto frente al espejo sin grandes esfuerzos: alegre calavera, simpático amigo de todos, Gaucho Roland baila todo el tiempo, como el patriarca de una dinastía de obreros de maquila que no fue, cuyos epígonos hubiesen bailado hoy las alegres tonadas de La Zeta con tanto desparpajo como su bisabuelo.
Por todo esto y mucho más exijo desde esta tribuna que Ciudad Juárez recuerde a uno de sus más grandes hijos con una colonia o avenida que lleven su nombre, y con una nueva estatua que le redima del limbo en que se encuentra su memoria. Me gustaría ver a Roland desenfundando su pistola entre Diógenes el Cínico y Teófilo Borunda. Al pasar a su lado, yo también le saludaría con la mano y le diría: “¡Hasta la vista, abuelo!”
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



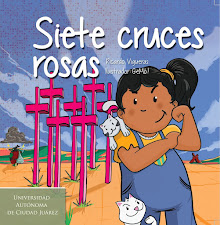



























No hay comentarios:
Publicar un comentario